La victoria de Javier Milei en las elecciones de medio término despertó un entusiasmo inmediato en los mercados financieros: subieron acciones y bonos, el riesgo país bajó. Pero este “veranito financiero” contrasta con la economía real, que permanece en recesión, marcada por tendencias como demanda interna deprimida, caída de la masa salarial, ajuste fiscal, elevada capacidad ociosa y hogares sobreendeudados.
Por Fernando Retamozo. Politólogo y Periodista.

La promesa era simple y contundente: un año de sacrificio extremo para ordenar la macroeconomía y, a partir de 2025, empezar a respirar. Sin embargo, la realidad argentina llegó a noviembre con otra postal: actividad estancada, salarios licuados, jubilaciones en retroceso, más informalidad, más endeudamiento familiar y una sensación de fragilidad que atraviesa todo, desde el changuito del supermercado hasta provincias como Misiones.
Tras el rebote de la segunda mitad de 2024, cuando la actividad económica repuntó desde el piso de abril, el país entró en una meseta incómoda. La economía real sigue debilitada: la industria cayó 6,9% interanual entre enero y septiembre de 2025, más de 18.000 empresas cerraron desde 2023 y sectores claves como el automotriz, textil y metalmecánica, retroceden. La construcción apenas resiste gracias a obra privada e inversión pública focalizada.

El mercado laboral sintetiza la paradoja: entre diciembre de 2023 y julio de 2025 se perdieron más de 253.000 empleos registrados, mientras que la informalidad crece. Los salarios permanecen estancados frente a una inflación que promedia 2% mensual, reflejando el modelo del “sálvese quien pueda”: trabajadores atrapados en la informalidad, sin derechos ni protección.
El salario mínimo y los ingresos estatales muestran el mismo deterioro: los salarios registrados, aun con recomposición parcial, siguen más de 5% por debajo del último mes de la gestión anterior, mientras los sueldos estatales caen más de 14%. Para millones de familias, esto significa ingresos que no alcanzan para cubrir la vida cotidiana, con hogares obligados a recurrir al crédito solo para sobrevivir.
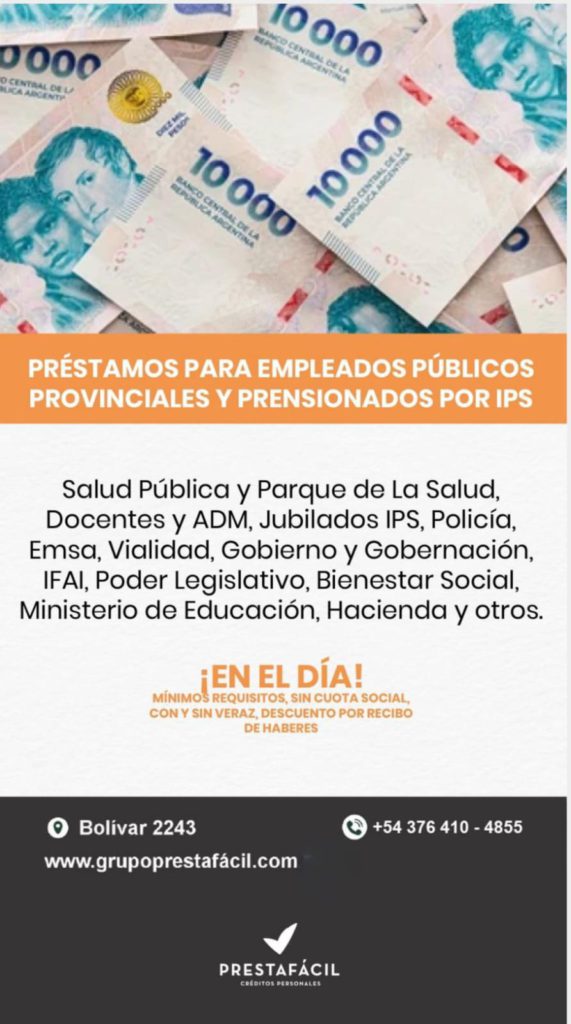
Los jubilados tampoco escaparon: casi la mitad perdió poder adquisitivo, y la jubilación mínima, pese a ajustes nominales, vale menos que hace un año y que en noviembre de 2023. En un país envejecido, con medicamentos caros y tarifas en alza, esto representa una condena silenciosa a la vejez pobre. La frase “Hay que pasar el invierno”, de Álvaro Alsogaray en 1959, resuena hoy: soportar un contexto económico duro con la esperanza de que llegue un alivio que, hasta ahora, parece no llegar nunca.
La respuesta de los hogares fue previsible: endeudarse para comer. El uso de tarjetas de crédito en supermercados crece, junto con la morosidad bancaria, mientras las familias patean hacia adelante lo que no pueden pagar al contado. La salida del cepo y la flotación “entre bandas” prometían estabilidad; el resultado fue un dólar que ya aumentó casi 40% desde abril, alimentando la incertidumbre y el miedo a nuevas sacudidas. Los cheques rechazados por falta de fondos marcaron récords históricos: 92.535 en septiembre, reflejando el estrés financiero que atraviesan los hogares.
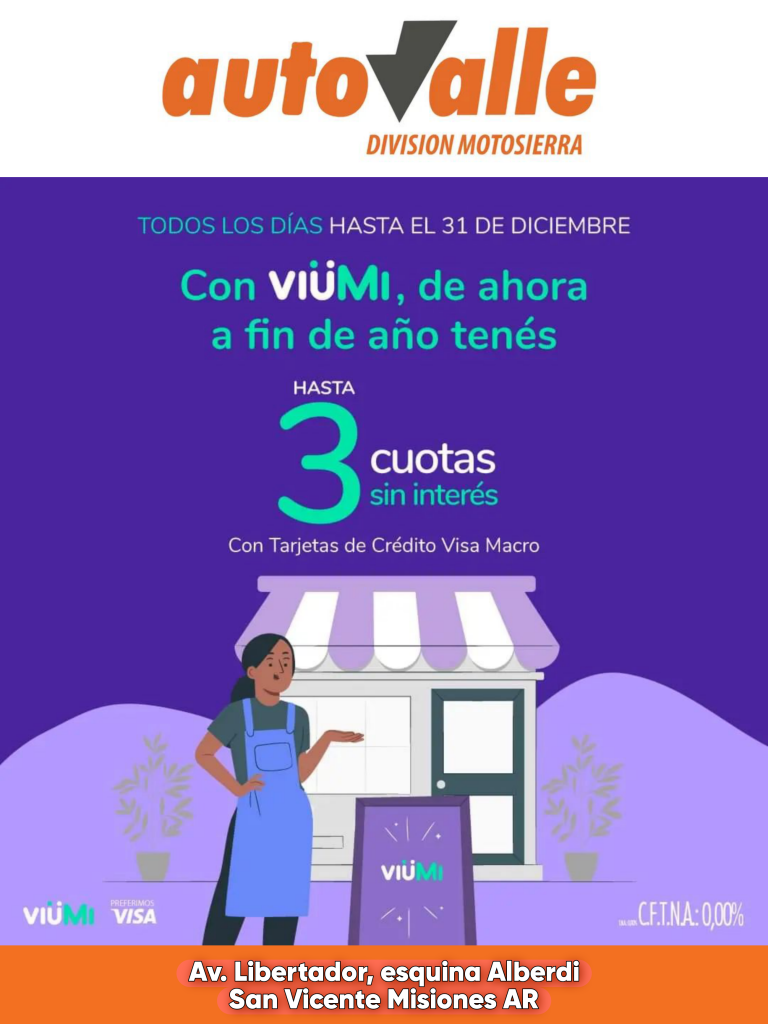
No sorprende que los indicadores de confianza reflejen pesimismo: el Índice Líder de la Universidad Di Tella cayó 0,85% desestacionalizado y 1,52% interanual en septiembre, acumulando seis meses consecutivos de retrocesos, mientras el índice de confianza del consumidor también retrocedió. La política económica genera una “pinza recesiva”: salarios planchados y tarifas altas deprimen la demanda, mientras la apertura importadora desplaza producción local.
El resultado es un invierno que no termina, un ciclo de fragilidad que llega desde los supermercados hasta cada fábrica del país.

-Misiones frente a la recesión nacional
La crisis económica no se limita a los indicadores: golpea con especial fuerza a las provincias productivas y fronterizas, como Misiones. La desregulación de la yerba mate y la ausencia de políticas sectoriales dejaron al pequeño productor vulnerable, enfrentando precios inestables, secaderos al límite, cooperativas endeudadas y tareferos afectados por la estacionalidad y la pérdida de programas de sostén. Este producto, que define la identidad de la Provincia, refleja directamente las consecuencias de un modelo que confía exclusivamente en el mercado para resolver desigualdades históricas.
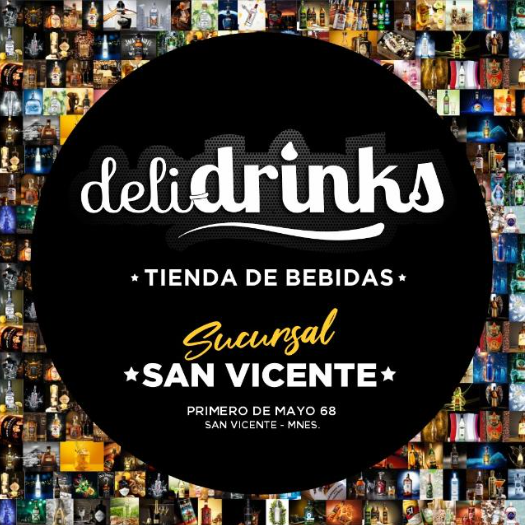
El comercio misionero también sufre los efectos de la recesión. Tanto en las grandes ciudades como en el interior, proliferan locales vacíos, reestructuraciones, retiros “voluntarios” y contratos que no se renuevan. La combinación de menor poder adquisitivo, caída del turismo de compras y encarecimiento relativo frente a Paraguay y Brasil genera menos ventas, más despidos y creciente incertidumbre para las familias que dependen del comercio, uno de los principales motores del empleo privado en la provincia.

La construcción actúa como otro indicador clave del ajuste económico. La paralización de la obra pública nacional detuvo proyectos, dejó sin trabajo a miles de albañiles y afectó a corralones, ladrilleras, transportistas y pequeñas empresas. Lo que en la macroeconomía se percibe como “recortes de gasto” se traduce en barrios sin asfalto, escuelas sin ampliar, hospitales inconclusos y salarios que desaparecen, afectando directamente la vida cotidiana de los misioneros.
Frente a estas limitaciones, las provincias tienen poco margen de acción sobre política monetaria, tipo de cambio, salarios y jubilaciones. Sin embargo, algunas, como Misiones, actúan como amortiguadores parciales de la crisis, usando recursos propios para sostener producción, empleo y tejido social mientras el Estado nacional se retira de su rol de apoyo.
Las exposiciones productivas y ferias provinciales se convierten en motores económicos y generadores de confianza. La Expo Eldorado –Feria Provincial del Trabajo-, con más de 300 stands, integra empresas, emprendedores, instituciones y turismo, permitiendo que el trabajo de los misioneros salga al mercado y se generen oportunidades de venta y desarrollo económico.

La Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate en Apóstoles es otro ejemplo de apoyo productivo y cultural. Con rondas de negocios y jornadas técnicas, el gobierno provincial y los municipios buscan impulsar la cadena yerbatera, promover la producción local y sostener empleos frente a la desprotección nacional.
Las obras de infraestructura cumplen un rol contracíclico vital. La perforación de pozos de agua en parajes rurales como Picada Yapeyú garantiza derechos básicos, salud y arraigo a casi cuarenta familias. En Puerto Iguazú, más de 650 cuadras asfaltadas con fondos provinciales muestran cómo el Estado local prioriza movilidad, seguridad vial y la integración urbana, contribuyendo al desarrollo estratégico para el turismo.

Además, la articulación público-privada se refleja en iniciativas como la Ronda de Negocios +Mercado del sector hotelero y gastronómico en Iguazú, que vincula directamente a productores con hoteles y restaurantes, fomentando que la economía circule dentro de la provincia. Aunque estas medidas no neutralizan completamente los efectos de una política nacional basada en ajuste y desprotección, muestran un modelo provincial que protege la producción, el empleo y la dignidad de sus habitantes, marcando un rumbo alternativo al enfoque de ajuste extremo del gobierno central.




